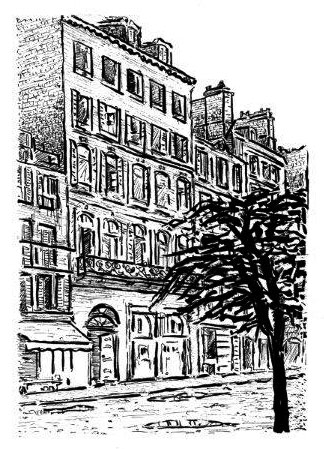
«Había conocido a Castorina unas semanas antes, una mañana, en el taller de mi amigo impresor. Hablaba y sus palabras amortiguaban los latidos de las horas, su máquina inexorable. Contaba la infancia, la luz de los montes, su primer amor». La amistad, los encuentros y los paseos por la ciudad vuelven a tomar las páginas de este diario…
Por AVELINO FIERRO
Antes de la media mañana se fueron cerrando los brotes azules del cielo; habían sido charcos de luz en un mar gris de invierno. Desaparecieron los destellos en los altos ventanales y una sombra bituminosa comenzó a embadurnar los lugares, mitigar los anhelos, acallar los murmullos, y media docena de ilusiones revueltas que habían estado cada una a su aire, sin llegar a encontrarse para estrecharse la mano, volvían a encerrarse en el corazón. En la comarca flotaba un olor de sacristía, de usura y murmuración. Todo era así hasta donde yo alcanzaba a ver desde el ventanal, hasta la línea de las lomas, las agujas de los campanarios, los perfiles quebrados de los montes y los depósitos de agua en la carretera que sube a los hospitales. Todo se ensombreció. Y hasta el grito escalofriante del loco se fundió en la mansedumbre.
Ese aire afásico, lento como una lengua de mercurio, comenzó a vibrar cuando al mediodía llegó Enrique a la ciudad. Venía en coche desde Puigcerdá, donde ha trasladado su casa buscando de nuevo los bosques y los campos de golf. Llevábamos años sin verlo, pero siempre nos decimos que parece que fue ayer cuando estábamos juntos. Puede que eso sea una definición de la amistad, que detenemos el pasado y el tiempo al mostrarlos nuestros, plenos de emociones y recuerdos.
En él, todo lo que no ha entendido de la vida desde su infancia en Granada, le ha hecho ser como es. Ha recorrido los mundos diversos, conocido el rostro de mujeres hermosas y otros fulgores, la luna sobre el mármol, la música y los libros y puede que el compartido amor. Al día siguiente viajaba a Ghana.
Sigue siendo un niño chico que envía poemas borgianos desde el atardecer que lo envuelve mientras atraviesa una llanura desolada. Vive dando zancadas por el tiempo y zarpazos al destino. Navega sin saber hacia dónde fijar un rumbo entre las turbulencias de su vida. Nos dijo que no le importaba este día gris, que el cielo bajo y plomizo lo protegía. Hablaba y hablaba con ese temblor que quiere esconder al saberse solo ante todas las preguntas. Hablaba y seguía moviendo los engranajes que hacen que gire su vida inquieta, aunque yo sé que querría haberse ovillado, descansando unos instantes a nuestro lado, apretando las rodillas contra el pecho, cerrando los ojos, mientras guardábamos su sueño. En nuestra despedida no hubo proyectos, no quisimos darnos la limosna inútil de los anhelos, de enmendar lo por venir.
En un edificio mustio, en la parte alta de la ciudad, allá, en las calles de las monjas, pasé las dos horas siguientes charlando con unos bachilleres, que anotaban algunas de mis palabras sin advertir que ese sermón era como una celebración de la nada.
Caía la noche cuando me encaminé al local en el que iban a proyectar las imágenes en blanco y negro sobre los días y tareas de una escultora. Ahora el cielo parecía estar al revés, cercano y opresivo, al iluminar la panza de las nubes bajas las luces de la ciudad.
Había conocido a Castorina unas semanas antes, una mañana, en el taller de mi amigo impresor. Hablaba y sus palabras amortiguaban los latidos de las horas, su máquina inexorable. Contaba la infancia, la luz de los montes, su primer amor.
Las piedras a las que acaricia y pide perdón por sacarlas de su sueño las encuentra en la orilla del camino, en la entraña de la tierra o en el lecho del río. En ellas ha estado labrando el arado del tiempo, el curso de un arroyo, el silbido del cierzo, los élitros de un insecto, la pezuña de las bestias. La mirada de ojos claros de la escultora las acaricia, y desprende alguna esquirla de ese mundo cerrado, que se abraza a sí mismo, un universo tímido y dulce. Como sus masas de mujeres entrelazadas, que danzan estremecidas una música circular, o esos niños colgados de madres de pieles tersas, en los que germinan sangres y leches maternas, de cuerpos que giran cual remolinos, como las ondulaciones del arroyo o las revueltas del río de la vida…
Todas sus obras están forjadas desde la delicadeza. Y, de igual manera, mucho más allá, la fatiga de los soles, la gangrena de la arena, las edades, las irán de nuevo puliendo con mimo, suavemente, para finalmente devolverlas a lo que siempre fueron, cantos rodados.
Alguien como ella, tan desprendida de todo y tan agarrada a la vida, hacía de nuevo iluminarse el día. A la salida, Jesús Palmero me dijo que estaba leyendo mis diarios. Me ruboricé porque él era uno de los artífices de aquellas imágenes sobre el alma de las rocas; quise pedirle disculpas, decirle que todo era un juego vano, silenciosas batallas del ocaso.
Estaba empezando a llover. Comencé a caminar. Pasado un buen rato, en las calles desiertas de la trasera de la catedral pude ver a un viejo arrancando un cartel de una pared de ladrillo. Más allá, un borracho de encrespada melena blanca, venía hacia mí bajo el aguacero cantando “Me siento hoy como un halcón / herido por las flechas de la incertidumbre…”.
Un pinchazo intermitente comenzó a arañar las paredes de mi estómago; el tiempo y la tristeza también nos esculpen por dentro. Caminé hacia la plaza de Santo Martino y el bar todavía estaba abierto. Una sopa de fideos chinos calmó la guerra de mis entrañas. Salí a fumar. Bajo el toldo naranja, la luz filtrada de una farola enmarcaba un espacio para estar acogido. El tintineo de las gotas sobre la lona y el levísimo vaivén de las hojas de la acacia mecían aquel trozo de mundo, lo acunaban. Hasta noté cómo mis pupilas tomaban un incierto fulgor. Qué extraño era todo…
Caminé otro buen trecho dando rodeos. Vi brillar los raíles del tren y una boca de riego averiada protestando a borbotones. Cerca de casa, un perro jadeante desmoronaba las hojas de los castaños apiladas en un extremo del parque. De una ventana alta de la que llegaba el resplandor tenue de una lámpara, surgía la música de un cuarteto de cuerda. Allá, en la alta negrura, pareció abrirse una grieta de luz para dar entrada a las pequeñas gemas que habían brillado en el día triste, el día de la ciudad levítica y macilenta. En la noche, el polen esmeralda de la música, la amistad y el rumor de los corazones solitarios ascendía por la secreta escala.

Muy adecuado para acabar la tarde con una sonrisa. Gracias Ave
Me gustaMe gusta
Avelino en estado puro. Mejor dicho, en estado de gracia.
Me gustaMe gusta
Eso pensé yo cuando lo leí, Pájaro: el Ave volvió al nido…
Me gustaMe gusta
La lectura de las páginas de tu diario de hoy me parecen pura literatura, una prosa magnifica como siempre, al servicio de lo cotidiano, transformándolo en una novela de la vida.
Me gustaMe gusta
Mucha intensidad. Ojalá todos fuéramos capaces de vivir cada minuto con esa mirada profunda.
Hay párrafos maravillosos. «Vive dando zancadas por el tiempo y zarpazos al destino».
Muy chulo. Saludos.
Me gustaMe gusta
¿Acaso el Ave se había ido?
Me gustaMe gusta
palabras cinceladas con mimo como las piedras en manos de la escultora de mirada dulce. extraordinario.
Me gustaMe gusta
Te leo desde Oleiros, A Coruña, en un día nublo donde el aire está cuajado de gotitas de agua en suspensión y ¡oye! tus palabras me llevan a contemplar, aun sin sol, el más iluminado arcoiris formado por el excelente destello de tus líneas entre la bruma pertinaz. Un saludo.
Me gustaMe gusta
Te he conocido hace poco, pero me han encandilado tus escritos y creo que seré una fiel seguidora.Me parece muy tierno y acertado todo lo que dices sobre Castorina . Lo poco tuyo que he leído hasta ahora me gusta mucho, pero me ilusiona especialmente este trocito de tu diario porque …Castorina es entrañable amiga
Me gustaMe gusta